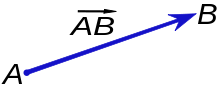El Conflicto Armado Colombiano es un conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia desde principios de la década de los años 1960, que ha pasado por una serie de etapas de recrudecimiento, en especial cuando algunos sectores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. El conflicto tiene antecedentes históricos en "La Violencia", conflicto bipartidista de ladécada de 1950 y de años anteriores que datan desde la época colonial cuando Colombia, entonces la Nueva Granada, se independizó del régimen monárquico español. Sin embargo, la época en que se presentó un mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988, cuando estaba en la presidencia Virgilio Barco y se rompieron los diálogos de paz con las guerrillas, hasta 2003; con el accionar del Estado, las guerrillas, grupos de narcotraficantes y paramilitares, durante el inicio de la presidencia de Álvaro Uribe.4
Historia reciente
Artículo principal: Historia reciente de Colombia.
Terminado el Frente Nacional, las diferencias ideológicas entre los dos partidos tradicionales habían, prácticamente, desaparecido y el enfrentamiento electoral empezó a desarrollarse más en el campo burocrático.
El surgimiento de las guerrillas comunistas: ELN, FARC, EPL, etc. marcó la vida política desde entonces. El surgimiento del narcotráfico fue otro factor importante. Especialmente tras la críticas que realizó el entonces Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, mandado a asesinar por el entonces depuesto Representante Pablo Escobar.
En 1989, las críticas al sistema político cerrado provenían no sólo de los grupos guerrilleros o de partidos como el comunista o la Unión Patriótica, sino que había permeado a las nuevas propuestas políticas y a los grupos universitarios (tanto de universidades públicas como privadas). Este nuevo liderazgo estaba representado en el senador y precandidato presidencial Luis Carlos Galán, quien se perfilaba como el más probable ganador de las elecciones presidenciales de 1990.
El asesinato de Galán, ordenado por Santofimio y ejecutado por Pablo Escobar, fue el punto culmen de la guerra declarada por Pablo Escobar contra la Extradición. En medio de este clima, un movimiento estudiantil, inspirado por el ideario de Galán, logra la aprobación en1990 de la convocación a una Asamblea Constituyente, la cual promulgaría una nueva constitución en 1991.
Pablo Escobar fue abatido en 1993, y con él se acaba la etapa en la cual los narcotraficantes declaraban la guerra al estado colombiano. Pronto el Cartel de Cali sería sometido a la justicia durante la presidencia de Ernesto Samper. Esto no representó, en ningún momento, el fin del narcotráfico.
Si bien antes y durante el proceso de la Constituyente de 1991 varios grupos guerrilleros se habían desmovilizado, entre ellos el M-19 (1989) y el EPL (1956); otros grupos como las FARC continuaron su lucha insurgente y, ante la caída de la Unión Soviética, buscaron como fuente de financiamiento el secuestro extorsivo y el control de las zonas de cultivo de coca. Más adelante empezarían a manejar directamente parte del procesamiento y tráfico de cocaína.
Por otro lado, muchos de los narcotraficantes se aliarían con grupos de autodefensa, financiando el paramilitarismo, o se presentarían a sí mismos como paramilitares. Esta relación entre paramilitarismo y narcotráfico databa de los tiempos de Gonzalo Rodríguez Gacha. Otros muchos narcotrafincantes, principalmente los nuevos narcotraficantes, buscarían un perfil más ejecutivo y un perfil más bajo en contraste con la ostentación de Pablo Escobar y de Rodrígez Gacha.
Los grupos de paramilitares, bien financiados por el narcotráfico, o bien por ganaderos, empresarios, políticos o las fuerzas armadas, se unieron a finales de los años 1990 en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), formando pronto una guerra de tres frentes entre el estado colombiano, las guerrillas (FARC y ELN) y las DSE.
Contenido
[ocultar]
• 1 Debate político por definición de "conflicto interno" y "beligerancia"
• 2 Historia
o 2.1 Antecedentes
o 2.2 El Frente Nacional
o 2.3 Repúblicas independientes y primeros años de la guerrilla
o 2.4 Década de los 70
o 2.5 Expansión de las guerrillas y recrudecimiento del conflicto armado
o 2.6 La Unión Patriótica (UP)
o 2.7 Los Noventa
o 2.8 La gran ofensiva de las Farc y el Gobierno Samper
o 2.9 La ofensiva Paramilitar
o 2.10 El despeje
o 2.11 Facciones en conflicto
• 3 Causas
• 4 Efectos
o 4.1 Muertes
o 4.2 Género y violencia
o 4.3 Secuestro y extorsión
o 4.4 Lisiados y discapacitados
o 4.5 Reclutamiento forzado
o 4.6 Desplazamiento forzado
o 4.7 Narcotráfico
o 4.8 Medio ambiente
o 4.9 Respuesta popular
o 4.10 Imagen internacional de Colombia
Debate político por definición de "conflicto interno" y "beligerancia"
El debate por la definición de "conflicto interno", al referirse a la confrontación de grupos armados ilegales contra el Estado en Colombia, obtuvo trascendencia durante la presidencia de Álvaro Uribe. El 7 de febrero de 2008, el principal asesor del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, calificó a las guerrillas de amenaza terrorista y no un grupo beligerante, que ya no tenía ningún proyecto político, y que si se aceptaba un "conflicto interno" les daría cierto poder a las FARC y eso entorpecería lograr la paz.5 Las FARC perdieron el estatus de 'beligerante' tras el término de los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) un grupo beligerante, es aquel "grupo de población de un Estado que se alza en lucha armada contra un orden constitucional legal y vigente establecido". En el Derecho Internacional, para que pueda un Movimiento, Comunidad o Grupo beligerante ser reconocido, es necesario que se les otorgue reconocimiento jurídico internacional por parte de otros sujetos del sistema jurídico internacional, además de reunir las siguientes condiciones:6
"Dominio real y efectivo de una parte considerable del territorio del Estado":6 El gobierno de Colombia aduce que las FARC y ELN dejaron de controlar territorios, después que el gobierno anunciara que la fuerza pública había logrado recuperar el control de todos los municipios del país.5 El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez defendió a las FARC y al ELN, pidiéndoles a la Asamblea Nacional de su país que se les considerara como "fuerzas beligerantes" (sic) y dijo en referencias estas guerrillas que,7
"No son organizaciones terroristas, son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, hay que darles reconocimiento, son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, un proyecto bolivariano que aquí (en Venezuela) es respetado"
Hugo Chávez
"Constitución de un aparato político-militar":6 Contrario a la autodefinición de las FARC y el ELN, el gobierno colombiano, como el de Álvaro Uribe han aducido en ocasiones que las guerrillas utilizan la política para escudar otras acciones ilegales de las que se benefician integrantes de los grupos irregulares, como el narcotráfico, tráfico de armas y otros productos, el abigeato, el robo, el secuestro y la extorsión.8
"Aplicación irrestricta de las normas del Derecho Internacional Humanitario":6 El gobierno colombiano acusa a las FARC de violar constantemente el Derecho Internacional Humanitario, por lo que niega que cumpla con los requerimientos de beligerancia. Las guerrillas como las Farc han acusado al gobierno de ser ilegítimo por hechos de corrupción en los procesos de elección. Organizaciones como Human Rights Watch han instado tanto al gobierno colombiano como a las grupos irregulares a respetar y seguir las normas del DIH.9
En virtud de la Ley 762 que reemplazó lo proveído en la Ley 418, no es necesario calificar como grupo "político" a un grupo "terrorista" para negociar.10 11
En la Ley de víctimas y restitución de tierras de 2011 de iniciativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se reconoce la existencia de un conflicto armado interno.12 De acuerdo con Santos, el reconocimiento del conflicto no implica un reconocimiento a la beligerancia de los grupos armados ilegales.13 Esta decisión, sin embargo, ha sido criticada por el ex presidente Uribe y sectores afines.
[editar]Historia
Véanse también: Historia de Colombia y Anexo:Cronología del conflicto armado colombiano
[editar]Antecedentes
Véase también: Guerra Fría
Desde la independencia de Colombia, el país no ha estado ajeno a la violencia partidista, lo cual se evidencia en varias guerras civiles que se desarrollaron durante el siglo XIX y culminando en la Guerra de los Mil Días (1899–1902).
Entre 1902 y 1948, Colombia gozó de una relativa paz, primero bajo los gobiernos de la hegemonía conservadora (1886–1930) y luego con los presidentes reformistas liberales (1930–1946). Sin embargo durante esta época ciertos incidentes de violencia política fueron constantes en diversas regiones.
A nivel global se empezaba a fraguar la Guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La guerra proxy que mantuvieron los que apoyaban el comunismo versus el capitalismo en latinoamerica influyó en Colombia, con el gobierno norteamericano apoyando a distintos gobiernos colombianos y los soviéticos y chinos apoyando las tendencias políticas afines a ellos, en especial los movimientos insurgentes.
El 9 de abril de 1948, durante el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán. Aún cuando el magnicidiono tuvo aparentemente un móvil político partidista[cita requerida], este creó levantamiento popular violento, conocido como el Bogotazo, siendo Bogotá dónde se vieron las reacciones más grandes, pero diferentes grados de violencia se extendieron por gran parte del país.
El gobierno de Ospina Pérez logró controlar la situación y terminó completo su mandato en 1950. En las elecciones de 1950 no participó el partido Liberal alegando falta de garantías[cita requerida]. Esto facilitó el triunfo del partido Conservador en cabeza de Laureano Gómez, quien continuó y profundizó la política de seguridad de su antecesor ante la violencia partidista[cita requerida], la cual no contemplaba negociar con el Partido Liberal.
El Partido Liberal, no sin controversias internas, tomó la decisión de promover guerrillas para oponerse al poder militar del gobierno de Gómez[cita requerida]. Además de las guerrillas liberales, que operaban principalmente en los Llanos Orientales, en varias regiones se crearon diferentes tipos de bandas armadas irregulares, tanto por parte de sectores afines al gobierno como por parte de miembros del Partido Comunista, entre otros.
El fracaso de las políticas oficiales y la desconfianza que inspiraban algunas de las actitudes personales de Gómez llevaron a que perdiera el apoyo de buena parte de los miembros de su propio partido, y en 1953 la clase política se apoya en el establecimiento militar para propinar un golpe de estado. El poder fue asumido por el general Gustavo Rojas Pinilla.
Rojas Pinilla buscó un acercamiento con los líderes de las guerrillas liberales garantizando una amnistía. La mayoría se acogió a los términos de la misma y se desmovilizó, lo cual redujo efectivamente buena parte de la violencia. Sin embargo, el asesinato de algunos de los líderes guerrilleros contribuyó a crear cierta desconfianza en varios de los grupos armados quienes continuaron en la clandestinidad y no depusieron sus armas. Por su parte los grupos comunistas atacados incesantemente por el Gobierno desde 1954 en sus fortines del Sumapaz, se replegaron sobre la cordillera y formaron "repúblicas independientes" donde portaban armas principalmente para la defensa perimetral y ocasionalmente realizaban asaltos, retenciones y acciones armadas limitadas en las zonas cercanas.
[editar]El Frente Nacional
Artículo principal: Frente Nacional.
PRESIDENTES DE COLOMBIA DURANTE EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
Años Presidente
1962-1966 Guillermo León Valencia
1966-1970 Carlos Lleras Restrepo
1970-1974 Misael Pastrana
1974-1978 Alfonso López Michelsen
1978-1982 Julio César Turbay
1982-1985 Belisario Betancur
1986-1990 Virgilio Barco Vargas
1990-1994 César Gaviria Trujillo
1994-1998 Ernesto Samper
1998-2002 Andrés Pastrana Arango
2002-2010 Álvaro Uribe
2010-presente Juan Manuel Santos
Cuando la dirigencia política del país y los sectores sociales opuestos al régimen consideraron que el gobierno de Rojas Pinilla debía finalizar y no prolongarse por otros cuatro años o más, se promovió un paro que obligó al retiro del general Rojas Pinilla. El poder fue asumido por una junta militar de transición mientras se pensaba en reanudar el sistema político democrático tradicional de la república.
Los líderes de los partidos Liberal y Conservador finalmente acordaron que durante un nuevo período de transición, que se extendería por los próximos cuatro períodos (16 años), se alternarían en el poder. Éste sistema se denominó el Frente Nacional, y fue concebido como una forma de concluir las diferencias entre los dos partidos y evitar que se repitiera la violencia política bipartidista.
El Frente Nacional logró ese objetivo, pero con el tiempo también se hizo claro que obstaculizaba en la práctica la posibilidad de participación de grupos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, incluyendo a sus disidencias internas.
[editar]Repúblicas independientes y primeros años de la guerrilla
Durante el gobierno de Guillermo León Valencia (1962–1966), segundo presidente del Frente Nacional, y ante la preocupación por la existencia de algunas de las llamadas "repúblicas independientes" al interior del país, el presidente ordenó al ejército someter tales repúblicas y restablecer allí la autoridad gubernamental. Para ese momento las guerrillas no comunistas sobrevivientes se habían desmovilizado en el Gobierno de Lleras (1958-1962) o habían degenerado en grupos de Bandolerismo rural que habían sido erradicadas entre 1962-1965.
Una de estas "repúblicas independientes", Marquetalia, fue atacada el 27 de mayo de 1964 en curso de una importante ofensiva del Ejército Nacional que movilizo hacia este bastión montañoso del Tolima unos 2500 hombres. Sin embargo, sus líderes entre los que se encontraba Pedro Marín, alias Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, pudieron escapar junto con gran parte de sus tropas, en total cerca de 50 hombres. Los asaltos sucesivos sobre las demás zonas de Autodefensa campesina (El Pato y Riochiquito) no dieron otro resultado que obligar a las distintas bandas armadas, con alrededor de 250 miembros a constituirse en Guerrillas móviles agrupadas en septiembre de 1964 en el llamado Bloque Sur. Solo en mayo de 1966 nacieron oficialmente las FARC en el curso de una nueva conferencia de comandantes insurgentes. El nacimiento de las guerrillas comunistas llamó pronto la atención de algunos dirigentes estudiantiles, quienes influidos por el espíritu de la Revolución Cubana, eventualmente se unieron al grupo de Marulanda. De hecho ya antes, a principios de los 60 numerosos líderes estudiantiles habían intentado constituir grupúsculos de Guerrilla, pero habían fracasado al no tener suficiente implantación entre el campesinado.
Paralelamente al nacimiento de las FARC en el sur del país, Fabio Vásquez Castaño creaba en los Santanderes el Movimiento de Liberación Nacional (ELN). El grupo salto al escenario público en enero de 1965 con el asalto de Simacota y pronto gozo de una gran popularidad con el enrolamiento en sus filas del Sacerdote Camilo Torres Restrepo, líder del opositor Frente Unido. Pero su pronta muerte en combate en Patio Cemento (Santander) el 15 de febrero de 1966 resto alcances a su iniciativa. Pronto en el Norte del país, en la región del río San Jorge y el alto Sinu apareció en 1968 el Ejército Popular de Liberación (EPL) de inspiración maoísta y comandado por Pedro León Arboleda. Pero las guerrillas de hecho no pudieron proyectarse en este periodo como auténticos movimientos de implantación nacional y quedaron reducidas a las periferias del país lejos de los centros de poder y producción económica, expuestas a la dura arremetida del ejército que golpeo duramente a las FARC matando a Ciro Trujillo alto comandante de la guerrilla en Boyacá (1968) y liquidando una buena parte de la fuerza insurgente en el Quindio. Lo mismo ocurrió con el ELN contra el que se desplegó una potente ofensiva, la denominada Operación Anori entre agosto y octubre de 1973 (que le significo la perdida de la mitad de su fuerza combatiente) y que además quedo debilitado a causa de las disensiones internas que obligaron a su líder Fabio Vásquez Castaño, juzgado en un concejo de guerra por sus correligionarios a huir a Cuba. El EPL por su parte sufrió también un duro revés en 1975 al caer en combate su líder Pedro Arboleda.
[editar]Década de los 70
Para el último período presidencial del Frente Nacional, el candidato conservador oficial del Frente Misael Pastrana Borrero se enfrentó contra el candidato conservador independiente, el ex presidente Gustavo Rojas Pinilla. En las elecciones del 19 de abril de 1970 Pastrana ganó bajo numerosos alegatos de fraude. Esto impulsó a varios jóvenes universitarios a formar posteriormente el Movimiento 19 de AbrilM-19, un grupo insurgente el cual se dio a conocer tras una campaña publicitaria de expectativa en la prensa.
El período presidencial de Alfonso López Michelsen, iniciado en 1974, se caracterizó por un intento de promover la liberalización económica. Se intentó abrir una negociación con el ELN, grupo que había sufrido una serie de derrotas militares anteriormente, para lo cual se suspendieron las operaciones en su contra, pero no se alcanzó a iniciar en firme dicho proceso.
Las FARC, el ELN, el M-19, el EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame y otros grupos insurgentes se oponían al estado y utilizaban las armas para tal oposición, junto con un discurso generalmente de carácter marxista y nacionalista.
Camión destruido por grupos armados en una carretera rural colombiana, década de 1980.
[editar]Expansión de las guerrillas y recrudecimiento del conflicto armado
Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978–1982) se impulsó una política de seguridad nacional. Como resultado de la misma, se encarceló (y en ocasiones también torturó o asesinó)[cita requerida] a varios líderes y miembros de estos grupos, pero en su mayoría siguieron activos. En 1980, el M19 realizó la toma de la embajada de la República Dominicana, como una muestra de su capacidad de acción. Se logró negociar pacíficamente el fin de la toma, partiendo los participantes del M-19 hacia un exilio en Cuba.
El gobierno de Belisario Betancur (1982–1986) buscó un acercamiento y una tregua con los grupos armados insurgentes. El fracaso de estas negociaciones por las diferencias políticas entre los distintos sectores del gobierno, las fuerzas militares y los grupos políticos condujo a una ruptura y a la posterior toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M19, que terminó con la muerte de varios de los civiles retenidos, como consecuencia del operativo ofensivo del ejército y de la resistencia armada de los ocupantes guerrilleros.
El gobierno de Virgilio Barco (1986–1990) promovió una política de "pulso firme y mano tendida", la cual encontró eco en el M19 que inició un proceso de desmovilización que terminó en 1990.
El fortalecimiento de los grupos de narcotraficantes y su creciente conflicto con los insurgentes, quienes extorsionaban y secuestraban a varios miembros de los carteles o sus familias, llevó a la acelerada conformación de grupos paramilitares ilegales en la década de 1980, de la mano de los intereses de hacendados, políticos y algunos sectores militares. El primer grupo constituido por el cartel de Medellín, tras el secuestro de Marta Nieves Ochoa, fue el MAS en 1981, mientras en Puerto Boyacá aparecía al año siguiente la ACDEGAM (Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio) fachada legal de los paramilitares en esa región y dirigida por Pablo Emilio Guarín Vera, y ya con una misión claramente anti-subversiva. En poco los intereses del narcotrafico y las autodefensas confluyeron hacia la expulsion de la guerrilla de las áreas en que los capos de la droga se habían convertido en los nuevos hacendados y propietarios de tierras. El principal adalid de esta alianza, Gonzalo Rodríguez Gacha patrocino la expansión de los grupos de autodefensa por el Magdalena Medio y los Llanos orientales, mientras otras organizaciones se conformaban en Antioquia, entre ellas el Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño guiada por los hermanos Castaño. Para finales de la década de los ochenta el gobierno reconocia la existancia de cientos de grupos paramilitares en todo el país, envueltos en una brutal guerra de exterminio contra las guerrillas, del que la principal víctima fue la UP. Además entre 1988-1989 se sucedieron violentas masacres de campesinos bananeros en la región del Uraba, dejando un saldo de decenas de muertos.
[editar]La Unión Patriótica (UP)
Las FARC, si bien participaron de la tregua y las negociaciones de Belisario Betancur, han venido endureciendo su posición a medida que pasan los años y se prolonga el conflicto. Se argumenta que en gran parte esto sería una consecuencia del reprochable asesinato de cerca de 5.000 líderes y miembros de la Unión Patriótica, un grupo político creado inicialmente por las FARC durante el gobierno de Betancur, como alternativa a la lucha armada.
[editar]Los Noventa
Véanse también: Guerra contra las drogas, Guerra contra el terrorismo y Plan Colombia
Más adelante y durante el gobierno de César Gaviria (1990–1994), el EPL, el PRT y la guerrilla indígena del Quintin Lame se desmovilizaron y participaron en la Asamblea Constituyente que promulgó la Constitución de 1991. No obstante, la entrega de 3000 insurgentes, las Farc y el ELN continuaron en armas y el conflicto se recrudeció. Más bien el Ejército dio el golpe de gracia a cualquier intento de negociacion o desmovilizacion de las Farc en el marco de la nueva constituyente, cuando el 9 de diciembre de 1990 lanzo la Operación Colombia sobre Casa Verde, campamento madre del secretariado de las Farc en Uribe, Meta. Pese a los duros enfrentamientos que causaron decenas de muertos entre guerrilleros y soldados, y que terminaron con la destrucion y toma de las instalaciones insurgentes, ningún miembro del Estado mayor de la guerrilla fue capturado o muerto. Más bien desencadenó una fuerte respuesta de los insurgentes, que en la primera mitad de 1991 lanzaron una cruenta ofensiva, en el curso de la cual infligieron duros golpes al Ejército como el ocurrido en Mesetas, Meta donde asaltaron la base militar de Girasoles y capturaron a 17 uniformados. En este marco arreciaron todos los ataques contra la fuerza pública, entre ellas las acciones contra instalaciones militares, los hostigamientos, los sabotajes a infraestructura, las emboscadas a patrullas y los golpes urbanos. De 169 hechos de este tipo en 1990 se pasó a 425 en 1991. Es decir, que hubo un incremento del 151 por ciento. Al finalizar el año, 416 uniformados habían sido asesinados y otros 276 habían sido secuestrados. Pero la Fuerza Publica también respondio con dureza y durante el curso del año lanzo una serie de 9 ofensivas masivas aéreo-terrestres en todo el país, matando a 639 insurgentes y sometiendo a la justicia a más de 400.
Nuevos intentos de negociacion se dieron con los Dialogos de Caracas y Tlaxcala entre 1991-1992, pero su rompimiento alejo cualquier intento de negociacion y abrió definitivamente por ambos lados la idea de una confrontacion total.
Paramilitares de las ACCU hicieron parte de las AUC.
[editar]La gran ofensiva de las Farc y el Gobierno Samper
Con la elección de Ernesto Samper como presidente para el periodo 1994–1998, y tras algunos sondeos y propuestas iniciales para dialogar con las guerrillas, el subsiguiente estallido del narco-escándalo, le resto credibilidad a cualquier proyecto inspirado por el Ejecutivo y minó todas sus iniciativas. Tan pronto como se conoció el resultado de la segunda vuelta, Samper había sido acusado por Pastrana de haber recibido del cártel de Cali 3,7 millones de dólares para financiar su campaña. Tras un período de calma, las acusaciones resurgieron con fuerza en 1995 a instancias del fiscal general Alfonso Valdivielso Sarmiento, quien era miembro del PL. El conocido como narcoescándalo llegó al Congreso, que el 8 de agosto de aquel año inició una investigación contra el presidente. Dio comienzo entonces el llamado Proceso 8.000.
El 14 de diciembre de 1995 la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes exoneró a Samper y archivó el caso. Sin embargo, las declaraciones incriminatorias del cesado ministro de Defensa, Fernando Botero Zea (quien se encontraba encarcelado en espera de juicio) y del tesorero de la campaña presidencial, Santiago Medina, en el sentido de que al menos 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico habrían afluido a la campaña de 1994 con el conocimiento del candidato, desembocaron en la reapertura del caso el 20 de febrero de 1996. Finalmente, el 12 de junio de ese año, la Cámara, por 111 votos contra 43, absolvió por falta de pruebas a Samper de los cargos de enriquecimiento ilícito, falsedad, fraude electoral y encubrimiento.
La controversia judicial y política así generada, por la entrada de dineros calientes a la campaña del presidente electo, se extendió prácticamente durante todo el mandato Samper y generó una ola de oposición sin precedentes contra el Gobierno, que lo obligó cada vez más a limitar su actuación a defenderse y mantenerse en el poder que en llevar a cabo una política coherente. El mandatario defendió su inocencia con vigor en todo momento. Declaró sentirse "víctima de un atentado moral" y presentó las últimas detenciones de jefes del cártel de Cali o la confiscación por ley de sus propiedades como pruebas del compromiso de su Administración con la lucha contra el crimen organizado. La acción de la administración se oriento entonces más en sobrevivir al narco-escándalo, que en implementar una decidida política de seguridad. Adicionalmente el curso de la economía no proporcionó a Samper mayores satisfacciones. La incertidumbre política y la violencia crónica, alimentada desde múltiples frentes, influyeron en gran manera en la situación, tal que 1997 repitió la moderada tasa de crecimiento registrada en el año anterior mientras que el desempleo se alzó hasta el 13% de la población activa, el mayor índice en diez años. El peso experimentó una notable devaluación frente al dólar y a todo ello se añadió el descenso de los ingresos por las exportaciones del café y el petróleo, en lo que mucho tuvo que ver la decisión de Estados Unidos de restringir tanto la entrada de productos colombianos como las líneas de crédito. Samper avanzó en las licitaciones de empresas y proyectos de infraestructuras públicos en los sectores eléctrico, bancario o minero, sumándose a los gobiernos de la región que han hallado en las privatizaciones una fórmula para mejorar la tesorería del Estado.
Las Farc aprovecharon así la coyuntura y el desconcierto del ejecutivo para fortalecerse al amparo de los mayores recursos obtenidos del tráfico de coca en el sur del país, terreno libre de competición tras la caída de los grandes carteles de la droga; y lanzaron una fuerte ofensiva en todo el país evidenciando su capacidad para adaptarse a la guerra de posiciones. El plan de expansión de las Farc afinado en la Octava conferencia del secretariado en 1993, se concreto con el avance sobre la cordillera oriental para cercar Bogotá y así disipar las tropás enemigas, mientras el grueso de sus columnas consolidaba el control de las selvas del sur destruyendo y golpeando a las fuerzas gubernamentales allí apostadas. Tras la renuncia del Ministro de Defensa Fernando Botero Zea a mediados de 1995, luego de dirigir una gestión aceptable, los sucesivos encargados de la cartera de seguridad no estuvieron a la altura de las necesidades y todas las medidas en materia de orden público que el gobierno implemento a partir de ese momento estuvieron viciadas por la improvisación y las concesiones excesivas a las opiniones de los militares, transformados ahora en el verdadero sostén del Estado cuya posición era cada vez más precaria (proceso en el que jugó un papel importante el General Harold Bedoya). No obstante la posición del estamento militar también se vio erosionada por las constantes polémicas que lo involucraron en el narco-escándalo (a causa de las opiniones particulares de los altos mandos sobre el proceso), y los golpes sufridos a manos de la subversión. Así 1995 terminó con un saldo negativo de 650 uniformados muertos y cerca de 1200 heridos, las cifras más elevadas hasta ese momento.
Pero las consecuencias corrosivas del proceso 8000 no se limitaron solo al ámbito nacional y muy pronto EE.UU se vio involucrado en una agria disputa con el gobierno colombiano, desertificándolo en la lucha contra el tráfico de narcóticos el 1 de marzo de 1996 y retirandole al presidente su visado personal de entrada a los EE.UU el 11 de julio siguiente. La administración Samper se decidió a demostrar entonces el esfuerzo de Colombia en la campaña anti-drogas, y lanzo en el segundo semestre de 1996 una amplia ofensiva contra los cultivos ilícitos en el sur del país, en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo, con la denominada Operación Conquista. La respuesta al duro golpe dado por el Ejército a los sembradíos de coca, vino de los más de 80.000 raspachines cocaleros que salieron a protestar en masivas manifestaciones movilizadas por las Farc, dejando entrever con ello la simbiosis que se había gestado entre los fenómenos de la subversión y el narcotráfico. Precisamente y en parte como represalia a la Operación Conquista ese mismo año comenzó la devastadora serie de ataques masivos sobre bases militares, las emboscadas y las tomas guerrilleras en el sur del país que marcaron el inicio de la mayor ofensiva de las Farc, ofensiva pronto extendida al resto de Colombia.
En el primero de estos golpes, el 15 de abril de 1996, miembros de las Farc emboscaron a una unidad de caballería mecanizada en Puerres, Nariño, matando a 31 hombres del Ejército. El 30 de agosto siguiente, 450 insurgentes del Bloque sur asaltaron la base militar de las Delicias en Putumayo, donde estaban destacados 110 uniformados pertenecientes al Batallón Juan Bautista Solarte al mando del Capitán Orlando Mazo, matando a 27 soldados y capturaron 60 más. Solo una semana después en La Carpa, Guaviare, el Bloque Oriental dio de baja a 24 miembros de la Brigada Móvil No 2. Estos últimos ataques se vieron acompañados por una importante serie de atentados y hostigamientos en Cundinamarca y Bogotá que dejaron otros 17 muertos entre las fuerzas del Gobierno. Por su parte el ELN debilitado ostensiblemente por el avance paramilitar en el Magdalena Medio y Antioquia, a lo que se sumo la expansión acelerada de sus copartidarios de las Farc que le privo de importantes recursos, se limito cada vez más a partir de 1995 a las acciones de saboteo sobre la infraestructura petrolera y a los hostigamientos, aunque también siguió perpetrando grandes ataques ocasionalmente.
Pese a las duras arremetidas del Ejército que le dio un golpe durísimo a la subversión al expulsar del Urabá, región altísimamente estratégica del Norte del país (en desarrollo de la polémica Operación Génesis en 1997), las Farc siguieron atacando con fuerza: en enero de ese año, asesinaron a 3 infantes de marina y secuestraron a 10 más en Jurado (Choco), y en febrero emboscaron y mataron a 16 soldados cuando desembarcaban de un helicóptero en San Juanito (Meta). La captura y retención de 70 militares en Las Delicias y Jurado por parte de las Farc, llevó al gobierno (a pesar de la oposición del estamento militar) a conceder un primer despeje en una zona desmilitarizada de 14.000 Kilómetros cuadrados en el municipio de Cartagena del Chaira (Caquetá), cediendo a las exigencias de las Farc. Allí fueron entregados todos soldados retenidos el 15 de junio de 1997, aprovechando la guerrilla la ocasión para hacer una demostración de su poderío militar a Colombia y el mundo. 14
Pese a este gesto de paz, contra una guerrilla cada vez más crecida en sus exigencias la violencia no hizo más sino arreciar: frente al desconcierto total de las Fuerzas Armadas, el desfonde de la Administración Samper ya totalmente desprestigiado e impotente para adelantar algún esfuerzo decisivo, y destituido el General Bedoya por criticar al Gobierno; el Ejército minado en su moral y mal equipado se hallo combatiendo en solitario con sus 120.000 hombres (amarrados en su mayor parte a la infraestructura nacional y con solo unos 30.000 hombres dispuestos para lucha contra-insurgente) contra los cerca de 20.000 guerrilleros en armas y los cerca de 15.000 milicianos. Con la Armada y la Fuerza Aérea cumpliendo el papel de meros espectadores (sufriendo empero ocasiónales ataques), la Policía con 100.000 efectivos monopolizaba la totalidad de los recursos proporcionados por los EE.UU para la lucha antinarcóticos, pero ello no cambiaba la correlación de fuerzas y en el ámbito local los agentes policiales se hallaban en proceso de repliegue frente al avance insurgente, con más de un centenar de municipios e innumerables corregimientos sin presencia estatal.
Los ataques de la subversion fueron sucesivamente más contundentes y aumentaron de escala. En julio de 1997, 20 soldados murieron al ser derribado un helicóptero en Arauca; solo cuatro días después en Arauquita cayeron otros 10 en una emboscada; en octubre, en un hecho sin precedentes 11 miembros del Gaula perecieron a manos de las autodefensas del Casanare en San Carlos de Guaroa; pocos días después 17 policías de contra-guerrilla, fueron liquidados por las Farc en San Juan de Arama también en el Meta. Ese mismo mes, el día 17 como respuesta el Ejército desencadeno una inmensa contraofensiva en los llanos del Yari un santuario de las Farc, con 3500 hombres (Operación Destructor) tratando de golpear al Secretariado, pero los resultados no pudieron ser más mediocres: 1 capturado. Finalmente y para rematar el año en diciembre de 1997, el Bloque Sur asalto el Cerro Patascoy matando a 10 uniformados y haciendo prisioneros a 18 más. Entre el 1 y 3 de ese mes marzo de 1998 una operación que buscaba interceptar a altos mandos de las Farc en el Bajo Caguan, sobre la Quebrada El Billar degeneró en una verdadera batalla campal que enfrentó a 600 guerrilleros del Bloque sur y oriental, y a 153 soldados del batallón de contraguerrillas No. 52 al mando del Mayor John Jairo Aguilar. El Ejército sufrió un sangriento descalabro: 64 muertos, 19 heridos, 43 secuestrados y 3 helicópteros impactados. En los combates también murieron 30 guerrilleros. Otras acciones se presentaron en todo el país durante los mismo días, víspera de las elecciones legislativas: una decena de alcaldes y funcionarios retenidos; retenes; bombazos en Neiva, Barranquilla y San Vicente del Caguan; 8 soldados y un civil del Ejército muertos en una emboscada del ELN en La Alejandra, cerca de El Zulia (Norte de Santander); y hostigamientos en Sucre, Casanare y Bolívar que dejaron otros 3 uniformados asesinados. Un mes después a mediados de abril en la vía al Llano violentos combates entre guerrilleros y fuerzas gubernamentales (en una operación que trataba de despejar la carretera constantemente bloqueda por las «Pescas milagrosas»), dejó una veintena de muertos. Tres semanas antes allí mismo miembros del frente No. 53 de las FARC, habían secuestrado al menos a 25 personas, entre ellas a cuatro estadounidenses y un italiano.
Sin embargo, la mayor ofensiva de la subversión no llegó hasta el 3 de agosto siguiente, como «despedida al Gobierno Samper», cuando miles de insurgentes atacaron en todo el país 62 objetivos del Gobierno con asaltos masivos de instalaciones militares, hostigamientos, sabotajes y carros bomba, dejando 81 uniformados muertos, 120 heridos y más de 150 secuestrados. En Miraflores, Guaviare escenario del más grave asalto, la base antinarcóticos de la policía y el cuartel del Batallón Joaquín París donde estaban destacados 190 hombres, fueron totalmente arrasados tras 26 horas de combate que se saldaron con 19 muertos, 30 heridos y 129 capturados entre las fuerzas gubernamentales, que además sufrieron otros duros ataques en Uribe (Meta) donde fue golpeado el Batallón No. 21 Vargas (29 soldados y 1 policía muertos, 30 heridos y 7 secuestrados), Pavarando (9 soldados muertos y 7 capturados) y San Carlos (Antioquia) (9 policías rendidos). La llegada a la presidencia de Pastrana estuvo acompañada por otro descalabro en Tamborales (Riosucio, Choco) el 14 de agosto de 1998 en el que murieron 42 militares y 21 más fueron hechos prisioneros en una nueva batalla campal entre 200 hombres contraguerrilla del Ejército y 1.000 guerrilleros. Las bajas entre estos últimos alcanzaron las 60. En septiembre serían el EPL Y el ELN quienes en el corregimiento de Las Mercedes en Norte de Santander, sometieran a todos los uniformados que ocupaban el cuartel de policía local, capturando 20 hombres. Dos meses después, el 18 de octubre el ELN cuyo líder máximo el «Cura Pérez» había muerto a principios de año, dinamito un oleoducto en Machuca (Antioquia) y provocó una verdadera masacre que le costo la vida a 80 civiles.
No obstante, las fuertes pérdidas de las Fuerzas Armadas (las bajas mortales de los efectivos del Gobierno se contaron en 797 en 1996, 670 en 1997 y 817 en 1998, las más elevadas del conflicto; sumando los 350 secuestrados y no menos de 3500 heridos), el Ejército se hallaba lejos del colapso y contaba con suficientes reservas para sostener indefinidamente la lucha; sostenía el control de amplias regiones del país, y seguía combatiendo con disciplina y orden pese al desasosiego del Gobierno nacional. El principal problema de la lucha contra la subversión derivaba sobre todo, en que una vez las guerrillas se implantaban en una región, empezaban a intimidar y a hostigar sistemáticamente a las autoridades locales, creando un vació de poder y una erosión significativa de la autoridad del Estado en las regiones, implantando progresivamente su "nuevo orden social".
Paralelamente a estos hechos el 26 de noviembre de 1997 la Cámara de Representantes aprobó, por 144 votos contra 15, una enmienda a la Constitución de 1991 que permitiría volver a poner en pie las extradiciones no retroactivas de narcotraficantes colombianos, decisión acogida por Estados Unidos con satisfacción moderada y que Samper presentó como otro ejemplo de su voluntad para vencer al narcotráfico (en realidad una medida adoptada para rebajar la presión del Gobierno norteamericano).
[editar]La ofensiva Paramilitar
A la vez que ganaba terreno la insurgencia, el Paramilitarismo se expandia por muchas áreas del país, la costa atlántica principalmente de la mano de los intereses de muchos hacendados, militares, políticos y empresarios. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), bajo el mando ahora de Carlos Castaño (tras la muerte de su hermano Fidel), se convierte en el grupo más activo y violento. La avanzada liderada por las ACCU se manifiesta, inicialmente, en el norte de Urabá. En 1995 se lleva a cabo la entrada al eje bananero y en 1996 la expansión al Atrato, Occidente y Oriente antioqueño y Nudo de Paramillo, junto con el inicio de acciones en Sucre, Magdalena y Cesar.
Hacia finales de 1996, el avance de las autodefensas se traduce, por una parte, en que las guerrillas, sobre todo el ELN, registran pérdidas territoriales muy significativas y, por otra, en que tienen que concentrar mayores esfuerzos para contener a las estructuras paramilitares. En medio de esta dura lucha, tanto los paramilitares como las guerrillas, convirtieron a la población civil en blanco de su acción, dando una clara demostración del alto nivel de degradación que comienza a experimentar el conflicto armado. Más de 800 civiles murieron en Uraba víctimas de la guerra de exterminio entre los dos bandos en 1995.
En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la práctica se trató de una federación de grupos regionales. Estos grupos atomizados se reunieron bajo la bandera de las AUC, con el propósito de presentarse como una organización con un mando unificado, un plan nacional, una coordinación multiregional de las acciones y una agenda con pretensiones programáticas, todo con miras a lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor político. A partir de este momento, las autodefensas se trazan la meta de contener la expansión de la guerrilla e incursionar en las zonas donde estos grupos tienen su principal fuente de financiamiento: el narcotráfico. Siguiendo este propósito, en la segunda mitad de 1997, las AUC incursionaron en los cuarteles generales de la subversion y pusieron de manifiesto su voluntad de realizar campañas de exterminio en todo el país. Prueba de ello fue la incursión en Mapiripan (Meta), en plena zona guerrillera y donde asesinaron a una decena de personas.
[editar]El despeje
El antecedente del despeje y la percepción de fortaleza que transmitieron las FARC llevó al próximo presidente: Andrés Pastrana(1998–2002) a ofrecer el territorio de cinco municipios como zona de negociación desmilitarizada. En vista de los fracasos de las políticas de paz anteriores que exigían una tregua antes de comenzar la negociación, Pastrana ofreció negociación "en medio del conflicto". En un proceso de negociación de más de tres años en el cual no hubo avances y sí continuó el conflicto, el secuestro de un senador por parte de las FARC llevó al gobierno a tomar la decisión de suspender las negociaciones. El proceso tuvo que enfrentar múltiples controversias, entre ellas las relativas al grado de voluntad del gobierno Pastrana para desmantelar a los grupos paramilitares y al uso militar que las FARC le dieron a la zona despejada.15
El fracaso del proceso y la percepción de que las FARC se habían engrandecido con una retaguardia en el Caguán desde la cual lanzaban sus ataques, realizaban actividades relacionadas con el narcotráfico y concentraban a los secuestrados, fue uno de los factores que contribuyó a la elección del candidato Álvaro Uribe Vélez en el 2002, considerado de "mano dura".
Las FARC acusan a Uribe, entre otros aspectos, de plantear una guerra sin cuartel y de haber apoyado grupos paramilitares, por lo cual argumentan que se niegan a negociar con el presente gobierno algo distinto a una nueva zona de despeje en el departamento de Valle del Cauca y el ya mencionado "intercambio humanitario" o intercambio de prisioneros: un canje de los guerrilleros de las FARC en prisión por un grupo de políticos y militares cautivos por las FARC.
El 10 de enero del 2008 Venezuela llevó a cabo la "Operación Emmanuel", con la autorización de Colombia y el apoyo de la Cruz Roja, la cual consistió en concretar la liberación de dos de los secuestrados que había sido previamente anunciada por las FARC. Fueron liberadas Clara Rojas y Consuelo de Perdomo. Emmanuel, hijo de Clara Rojas nacido en cautiverio, ya no se encontraba en manos de los guerrilleros sino en las del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pudiendo reunirse con su madre biológica después de casi dos años de separación.
El 1 de marzo a las 12:25, alias Raúl Reyes, vocero internacional de las FARC, murió a causa de un bombardeo realizado por la Fuerza Aérea de Colombia en la Operación Fénix, en territorio ecuatoriano, muy cerca de la frontera, constituyendo el golpe más duro a las FARC. En el operativo, murieron varios guerrilleros más. Dicho operativo desencadenó una controversia internacional entre Colombia y Ecuador, principalmente, al igual que entre Colombia y Venezuela.
"Uribe nos quiso acusar de contubernio y de albergar lo que llama terroristas. Es un insulto. El país que más los alberga es Colombia, narcotraficantes, paramilitares y guerrilla; las FARC tienen en Colombia 500 campos. Quién alberga a quién?"16
Rafael Correa, Presidente de Ecuador
Extradición de Salvatore Mancuso.
El 13 de mayo de 2008, 14 jefes de las autodefensas (Entre ellos "Jorge 40" y Salvatore Mancuso) fueron extraditados a Estados Unidos. El argumento que dio el gobierno para dar vía libre a la extradición fue que ellos seguían delinquiendo desde la cárcel, incumpliendo los compromisos adquiridos en la ley de justicia y paz.
El 2 de julio de 2008, Íngrid Betancourt fue rescatada por el ejército colombiano en una zona selvática del departamento del Guaviare de Colombia en una operación de inteligencia militar denominada "Operación Jaque", junto a tres ciudadanos estadounidenses y siete miembros del Ejército de Colombia y cuatro miembros de la Policía Nacional de Colombia.
[editar]Facciones en conflicto
Véase también: Anexo:Facciones del Conflicto armado en Colombia
[editar]Causas
Véase también: Causas del conflicto armado colombiano
Las causas para que se desarrollara el conflicto armado colombiano se centran en la pobreza, la falta de educación, el abandono estatal, las deficiencias socio-económicas en los núcleos familiares, y los valores de la sociedad. Se cita, además, la activa participación de menores en el conflicto.
La Comisión de Estudios sobre la violencia, creada por el gobierno de Belisario Betancourt en 1987, a cargo del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia, realizó un estudio sobre las causas del conflicto. El estudio indicaba que la violencia política, tomada como una herramienta para lograr el acceso al control del Estado, no afecta los indicadores de violencia de una forma significativa, pues sólo constituía un 7,5 por ciento de los homicidios en 1985. Lo que realmente afecta considerablemente los indicadores son hechos como las riñas, las venganzas personales, la violencia intrafamiliar y el sicariato, principalmente.17
Otra causa radica en la concentración o monopolización del campo por terratenientes y el desplazamiento de campesinos hacia los centros urbanos, que en ocasiones generaba resistencia. El llamado gamonalismo, heredado de la colonizadores españoles a las élites criollas que luego se tomaron el poder político y económico del estado, y que luego evolucionó al "Terrorismo de Estado".
Con el boom del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa en las décadas de 1970 y 1980, los campesinos se dedicaron a la plantación de cultivos ilícitos financiados inicialmente por narcotraficantes. El narcotráfico, fuente de dinero fácil, generó corrupción, constituyendo redes que comprometieron a todos los actores presentes en el conflicto armado colombiano, mientras que Estados Unidos declaraba laGuerra contra las drogas. Muchos de esos movimientos campesinos se consolidaron en movimientos de campesinos cocaleros, que sentaron las bases de las guerrillas como las FARC y con notoria similitud a lo ocurrido en Perú y Bolivia.18 El narcotráfico degeneró los ideales iniciales y creó una nueva economía que se mantiene como el principal combustible del conflicto.
[editar]Efectos
Véase también: Efectos del conflicto armado colombiano
El conflicto armado colombiano ha generado miles de muertos, lisiados, secuestrados, una de las peores crisis de desplazamiento forzado en el mundo y desaparecidos, lo que ha conllevado a que Colombia sea clasificado como uno de los países más violentos del mundo y uno de los principales exportadores de drogas ilegales.19 20
La década de 1970 a 1980 se caracterizó por una desmedida represión por parte del Estado (Ejército, policía y autoridades civiles) contra los movimientos políticos, obreros, campesinos y estudiantiles. Además, algunos particulares tomaron con su propia mano la aplicación de medidas represivas contra los mencionados sectores. Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) entre el 1 de enero de 1970 y el primer trimestre de 1981, ocurrieron numerosos asesinatos, torturas, desapariciones y otras violaciones de los Derechos Humanos. "Desde 1970 hasta marzo de 1981 se presentaron 1.053 asesinatos y 7.571 casos de torturas provocados principalmente por las Fuerzas Armadas."21
[editar]Muertes
Según la ONG Amnistía Internacional, entre 2006 y 2008, los casos de las personas y comunidades que han sido golpeadas con mayor dureza por el conflicto, son miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que han sido víctimas de homicidio o de desplazamiento forzado. En 2007 hubo alrededor de 1.400 homicidios de civiles, superior a los 1.300 que se dieron en 2006. En los casos en los que se logró identificar a los autores, las fuerzas estatales fueron responsables de al menos 330, los grupos paramilitares de unos 300 y los grupos guerrilleros de alrededor de 260.22
[editar]Género y violencia
El conflicto armado es también una cuestión de género, se encuentra que el 53% de la población desplazadas son niñas, y de ellas por lo menos el 17% se movilizaron a consecuencia de acoso, agresiones y violencia sexual, así, el riesgo vital y la vulnerabilidad son factores directamente proporcionales al conflicto armado, en consecuencia, la guerra disocia la unidad familiar, y altera sus elementos de cohesión grupal. Usualmente los menores canalizan su estado emocional a través de la lúdica-agresiva o en actitudes conflictivas, y se recarga en la mujer todo el peso de la reconstitución familiar, lo que dificulta su proceso adaptativo (Andrade, J. 2010), igualmente, los crímenes de género, los reclutamientos forzados, las retaliaciones, masacres, falsos positivos y toda la especificidad alienante en el conflicto, han puesto a Colombia en un lugar donde se presenta una continuidad en “las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas colombianas” (ACNUR, 2009, p.7). El desplazamiento afecta todo sentido de lo consensual y el erotismo en la pareja, como consecuencia de que el conflicto contamina todas las áreas de relación pública y privada, pasando de un carácter ideológico reformista a una praxis instrumentalista de corte maquiavélico, así, los aspectos motivacionales que antes movilizaban la protesta y el posicionamiento de los grupos armados, ahora promueven una compleja degradación social, donde "las atrocidades reemplazan al discurso" (Pecaut, D, 2001. “Aunque los hombres son más frecuentemente víctimas de ejecuciones sumarias y matanzas, la violencia contra la mujer, en particular la violencia sexual perpetrada por grupos armados, se ha hecho habitual en medio de un conflicto que degenera paulatinamente y de la falta de observancia del derecho internacional humanitario”. (LIMPAL, IEC 2002, p.4. La situación de violación a los DD HH en Colombia es compleja, pues “en el año 2007 por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, de las cuales 1.314 eran mujeres, niñas y adolescentes” (Mesa de trabajo Mujer y desplazamiento forzado. Bogotá, 2007, p.2) y al igual que en el 2007, en el periodo siguiente “las mujeres niñas y adolescentes constituyen la mayoría del total de la población desplazada 52%, y de ellas por lo menos el 17% […] admitieron situaciones de desplazamiento forzado como consecuencia de agresiones y violencia sexual” (CODHES, 2008, p. 5), por lo que el acoso, la intimidación y la violencia sexual, son factores directamente proporcionales a la decisión de desplazar el grupo familiar; lo anterior demuestra que la violación a los DD HH de las mujeres, niñas y adolescentes no disminuye, convirtiéndose en un fenómeno epidemiológico y terrorista de características específicas, que sumado a otros actos de lesa humanidad, como masacres y falsos positivos, complejiza las relaciones al interior de las familias, entre la comunidad y con el gobierno, “se pudo constatar que [en cuanto ejecuciones extrajudiciales] generalmente se trata de población campesina,líderes comunitarios, indígenas, trabajadores, y personas socialmente marginadas, previamente detenidas de manera arbitraria, señaladas por informantes que buscan obtener recompensas o beneficios judiciales, y asesinadas posteriormente (…) para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate”. (Informe preliminar de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad, 2007)
Datos sobre violaciones a los DD HH de las mujeres23 :
Mujeres y niñas desplazadas AS 2009 53,0% Madres cabeza de hogar AS 2009 49,0% Mujeres víctimas de violencia sexual CODHES 2008 17,0% SecueStros de mujeres 2002-2007 Fondelibertad 2008 23,0% Mujeres asesinadas x fuera de combate 2007 MTMDF 10,0% Mujeres torturadas 2002-2007 Fondelibertad 2008 9,0% Adolescentes embarazadas ACNUR 2006 20,5% Aumento de explotación sexual USAID 2008 69,0% Violada por su esposo Profamilia 2005 13,2% Violada por otro diferente al conyugue 8,2% Violada por un desconocido 27,2% Violada por su exesposo 14,7% Violada por amigo 16,7% Violada por hermano 5,9% Otro pariente 10,8% Violaciones x agentes estatales ACNUR 2009 18,1% violaciones agentes estatales x Tolerancia y/o apoyo a grupos armados ACNUR 2009 51,9% Violaciones Grupos guerrilleros ACNUR 2009 29,9%
[editar]Secuestro y extorsión
[editar]Lisiados y discapacitados
Se calcula que en Colombia hay sembradas unas 100 mil minas antipersonal, donde las principales víctimas son los civiles que han contribuido a aumentar las cifras de muertes o lisiados.24
[editar]Reclutamiento forzado
De acuerdo a reportes del Comité para los Refugiados de Naciones Unidas, en el 2008 se presentararon hechos de reclutamiento forzado de menores de edad por partes de las fuerzas del estado para recopilar información de inteligencia de los grupos armados ilegales. Según el mismo organismo, las guerrillas de las FARC y el ELN, además de grupos paramilitares no desmovilizados, practicaron el reclutamiento forzado de niños y el cual han extendido a regiones fronterizas con Venezuela y Ecuador.25
[editar]Desplazamiento forzado
En el 2008, la organización no gubernamental, Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes), reportó que 270.000 personas en Colombia tuvieron que desplazarse en los primeros seis meses de 2008, un aumento del 41% frente a los primeros seis meses de 2007. La agencia presidencial Acción Social difere de la cifra total de desplazados y afirma que el número oscila entre 2,6 millones de personas, mientras que el Codhes dice que hay unos 4 millones de desplazados en Colombia.26
Según el Codhes los desplazamientos forzados se están produciendo por culpa de los grupos paramilitares, guerrilleros y del Ejército oficial; y por prácticas como el reclutamiento masivo, por lo que familias enteras huyen. El gobierno, a través de Acción Social alega que el desplazamiento se debía a "procesos de reacomodación de hogares", ya que "muchas familias que estaban registradas como desplazadas, se dividieron y volvieron a inscribirse con otros miembros".26
[editar]Narcotráfico
Debate político por definición de "conflicto interno" y "beligerancia"
El debate por la definición de "conflicto interno", al referirse a la confrontación de grupos armados ilegales contra el Estado en Colombia, obtuvo trascendencia durante la presidencia de Álvaro Uribe. El 7 de febrero de 2008, el principal asesor del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, calificó a las guerrillas de amenaza terrorista y no un grupo beligerante, que ya no tenía ningún proyecto político, y que si se aceptaba un "conflicto interno" les daría cierto poder a las FARC y eso entorpecería lograr la paz.5 Las FARC perdieron el estatus de 'beligerante' tras el término de los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) un grupo beligerante, es aquel "grupo de población de un Estado que se alza en lucha armada contra un orden constitucional legal y vigente establecido". En el Derecho Internacional, para que pueda un Movimiento, Comunidad o Grupo beligerante ser reconocido, es necesario que se les otorgue reconocimiento jurídico internacional por parte de otros sujetos del sistema jurídico internacional, además de reunir las siguientes condiciones:6
"Dominio real y efectivo de una parte considerable del territorio del Estado":6 El gobierno de Colombia aduce que las FARC y ELN dejaron de controlar territorios, después que el gobierno anunciara que la fuerza pública había logrado recuperar el control de todos los municipios del país.5 El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez defendió a las FARC y al ELN, pidiéndoles a la Asamblea Nacional de su país que se les considerara como "fuerzas beligerantes" (sic) y dijo en referencias estas guerrillas que,7
"No son organizaciones terroristas, son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, hay que darles reconocimiento, son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, un proyecto bolivariano que aquí (en Venezuela) es respetado"
Hugo Chávez
"Constitución de un aparato político-militar":6 Contrario a la autodefinición de las FARC y el ELN, el gobierno colombiano, como el de Álvaro Uribe han aducido en ocasiones que las guerrillas utilizan la política para escudar otras acciones ilegales de las que se benefician integrantes de los grupos irregulares, como el narcotráfico, tráfico de armas y otros productos, el abigeato, el robo, el secuestro y la extorsión.8
"Aplicación irrestricta de las normas del Derecho Internacional Humanitario":6 El gobierno colombiano acusa a las FARC de violar constantemente el Derecho Internacional Humanitario, por lo que niega que cumpla con los requerimientos de beligerancia. Las guerrillas como las Farc han acusado al gobierno de ser ilegítimo por hechos de corrupción en los procesos de elección. Organizaciones como Human Rights Watch han instado tanto al gobierno colombiano como a las grupos irregulares a respetar y seguir las normas del DIH.9
En virtud de la Ley 762 que reemplazó lo proveído en la Ley 418, no es necesario calificar como grupo "político" a un grupo "terrorista" para negociar.10 11
En la Ley de víctimas y restitución de tierras de 2011 de iniciativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se reconoce la existencia de un conflicto armado interno.12 De acuerdo con Santos, el reconocimiento del conflicto no implica un reconocimiento a la beligerancia de los grupos armados ilegales.13 Esta decisión, sin embargo, ha sido criticada por el ex presidente Uribe y sectores afines.
[editar]Historia
Véanse también: Historia de Colombia y Anexo:Cronología del conflicto armado colombiano
[editar]Antecedentes
Véase también: Guerra Fría
Desde la independencia de Colombia, el país no ha estado ajeno a la violencia partidista, lo cual se evidencia en varias guerras civiles que se desarrollaron durante el siglo XIX y culminando en la Guerra de los Mil Días (1899–1902).
Entre 1902 y 1948, Colombia gozó de una relativa paz, primero bajo los gobiernos de la hegemonía conservadora (1886–1930) y luego con los presidentes reformistas liberales (1930–1946). Sin embargo durante esta época ciertos incidentes de violencia política fueron constantes en diversas regiones.
A nivel global se empezaba a fraguar la Guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La guerra proxy que mantuvieron los que apoyaban el comunismo versus el capitalismo en latinoamerica influyó en Colombia, con el gobierno norteamericano apoyando a distintos gobiernos colombianos y los soviéticos y chinos apoyando las tendencias políticas afines a ellos, en especial los movimientos insurgentes.
El 9 de abril de 1948, durante el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán. Aún cuando el magnicidiono tuvo aparentemente un móvil político partidista[cita requerida], este creó levantamiento popular violento, conocido como el Bogotazo, siendo Bogotá dónde se vieron las reacciones más grandes, pero diferentes grados de violencia se extendieron por gran parte del país.
El gobierno de Ospina Pérez logró controlar la situación y terminó completo su mandato en 1950. En las elecciones de 1950 no participó el partido Liberal alegando falta de garantías[cita requerida]. Esto facilitó el triunfo del partido Conservador en cabeza de Laureano Gómez, quien continuó y profundizó la política de seguridad de su antecesor ante la violencia partidista[cita requerida], la cual no contemplaba negociar con el Partido Liberal.
El Partido Liberal, no sin controversias internas, tomó la decisión de promover guerrillas para oponerse al poder militar del gobierno de Gómez[cita requerida]. Además de las guerrillas liberales, que operaban principalmente en los Llanos Orientales, en varias regiones se crearon diferentes tipos de bandas armadas irregulares, tanto por parte de sectores afines al gobierno como por parte de miembros del Partido Comunista, entre otros.
El fracaso de las políticas oficiales y la desconfianza que inspiraban algunas de las actitudes personales de Gómez llevaron a que perdiera el apoyo de buena parte de los miembros de su propio partido, y en 1953 la clase política se apoya en el establecimiento militar para propinar un golpe de estado. El poder fue asumido por el general Gustavo Rojas Pinilla.
Rojas Pinilla buscó un acercamiento con los líderes de las guerrillas liberales garantizando una amnistía. La mayoría se acogió a los términos de la misma y se desmovilizó, lo cual redujo efectivamente buena parte de la violencia. Sin embargo, el asesinato de algunos de los líderes guerrilleros contribuyó a crear cierta desconfianza en varios de los grupos armados quienes continuaron en la clandestinidad y no depusieron sus armas. Por su parte los grupos comunistas atacados incesantemente por el Gobierno desde 1954 en sus fortines del Sumapaz, se replegaron sobre la cordillera y formaron "repúblicas independientes" donde portaban armas principalmente para la defensa perimetral y ocasionalmente realizaban asaltos, retenciones y acciones armadas limitadas en las zonas cercanas.
[editar]El Frente Nacional
Artículo principal: Frente Nacional.
PRESIDENTES DE COLOMBIA DURANTE EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
Años Presidente
1962-1966 Guillermo León Valencia
1966-1970 Carlos Lleras Restrepo
1970-1974 Misael Pastrana
1974-1978 Alfonso López Michelsen
1978-1982 Julio César Turbay
1982-1985 Belisario Betancur
1986-1990 Virgilio Barco Vargas
1990-1994 César Gaviria Trujillo
1994-1998 Ernesto Samper
1998-2002 Andrés Pastrana Arango
2002-2010 Álvaro Uribe
2010-presente Juan Manuel Santos
Cuando la dirigencia política del país y los sectores sociales opuestos al régimen consideraron que el gobierno de Rojas Pinilla debía finalizar y no prolongarse por otros cuatro años o más, se promovió un paro que obligó al retiro del general Rojas Pinilla. El poder fue asumido por una junta militar de transición mientras se pensaba en reanudar el sistema político democrático tradicional de la república.
Los líderes de los partidos Liberal y Conservador finalmente acordaron que durante un nuevo período de transición, que se extendería por los próximos cuatro períodos (16 años), se alternarían en el poder. Éste sistema se denominó el Frente Nacional, y fue concebido como una forma de concluir las diferencias entre los dos partidos y evitar que se repitiera la violencia política bipartidista.
El Frente Nacional logró ese objetivo, pero con el tiempo también se hizo claro que obstaculizaba en la práctica la posibilidad de participación de grupos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, incluyendo a sus disidencias internas.
[editar]Repúblicas independientes y primeros años de la guerrilla
Durante el gobierno de Guillermo León Valencia (1962–1966), segundo presidente del Frente Nacional, y ante la preocupación por la existencia de algunas de las llamadas "repúblicas independientes" al interior del país, el presidente ordenó al ejército someter tales repúblicas y restablecer allí la autoridad gubernamental. Para ese momento las guerrillas no comunistas sobrevivientes se habían desmovilizado en el Gobierno de Lleras (1958-1962) o habían degenerado en grupos de Bandolerismo rural que habían sido erradicadas entre 1962-1965.
Una de estas "repúblicas independientes", Marquetalia, fue atacada el 27 de mayo de 1964 en curso de una importante ofensiva del Ejército Nacional que movilizo hacia este bastión montañoso del Tolima unos 2500 hombres. Sin embargo, sus líderes entre los que se encontraba Pedro Marín, alias Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, pudieron escapar junto con gran parte de sus tropas, en total cerca de 50 hombres. Los asaltos sucesivos sobre las demás zonas de Autodefensa campesina (El Pato y Riochiquito) no dieron otro resultado que obligar a las distintas bandas armadas, con alrededor de 250 miembros a constituirse en Guerrillas móviles agrupadas en septiembre de 1964 en el llamado Bloque Sur. Solo en mayo de 1966 nacieron oficialmente las FARC en el curso de una nueva conferencia de comandantes insurgentes. El nacimiento de las guerrillas comunistas llamó pronto la atención de algunos dirigentes estudiantiles, quienes influidos por el espíritu de la Revolución Cubana, eventualmente se unieron al grupo de Marulanda. De hecho ya antes, a principios de los 60 numerosos líderes estudiantiles habían intentado constituir grupúsculos de Guerrilla, pero habían fracasado al no tener suficiente implantación entre el campesinado.
Paralelamente al nacimiento de las FARC en el sur del país, Fabio Vásquez Castaño creaba en los Santanderes el Movimiento de Liberación Nacional (ELN). El grupo salto al escenario público en enero de 1965 con el asalto de Simacota y pronto gozo de una gran popularidad con el enrolamiento en sus filas del Sacerdote Camilo Torres Restrepo, líder del opositor Frente Unido. Pero su pronta muerte en combate en Patio Cemento (Santander) el 15 de febrero de 1966 resto alcances a su iniciativa. Pronto en el Norte del país, en la región del río San Jorge y el alto Sinu apareció en 1968 el Ejército Popular de Liberación (EPL) de inspiración maoísta y comandado por Pedro León Arboleda. Pero las guerrillas de hecho no pudieron proyectarse en este periodo como auténticos movimientos de implantación nacional y quedaron reducidas a las periferias del país lejos de los centros de poder y producción económica, expuestas a la dura arremetida del ejército que golpeo duramente a las FARC matando a Ciro Trujillo alto comandante de la guerrilla en Boyacá (1968) y liquidando una buena parte de la fuerza insurgente en el Quindio. Lo mismo ocurrió con el ELN contra el que se desplegó una potente ofensiva, la denominada Operación Anori entre agosto y octubre de 1973 (que le significo la perdida de la mitad de su fuerza combatiente) y que además quedo debilitado a causa de las disensiones internas que obligaron a su líder Fabio Vásquez Castaño, juzgado en un concejo de guerra por sus correligionarios a huir a Cuba. El EPL por su parte sufrió también un duro revés en 1975 al caer en combate su líder Pedro Arboleda.
[editar]Década de los 70
Para el último período presidencial del Frente Nacional, el candidato conservador oficial del Frente Misael Pastrana Borrero se enfrentó contra el candidato conservador independiente, el ex presidente Gustavo Rojas Pinilla. En las elecciones del 19 de abril de 1970 Pastrana ganó bajo numerosos alegatos de fraude. Esto impulsó a varios jóvenes universitarios a formar posteriormente el Movimiento 19 de AbrilM-19, un grupo insurgente el cual se dio a conocer tras una campaña publicitaria de expectativa en la prensa.
El período presidencial de Alfonso López Michelsen, iniciado en 1974, se caracterizó por un intento de promover la liberalización económica. Se intentó abrir una negociación con el ELN, grupo que había sufrido una serie de derrotas militares anteriormente, para lo cual se suspendieron las operaciones en su contra, pero no se alcanzó a iniciar en firme dicho proceso.
Las FARC, el ELN, el M-19, el EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame y otros grupos insurgentes se oponían al estado y utilizaban las armas para tal oposición, junto con un discurso generalmente de carácter marxista y nacionalista.
Camión destruido por grupos armados en una carretera rural colombiana, década de 1980.
[editar]Expansión de las guerrillas y recrudecimiento del conflicto armado
Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978–1982) se impulsó una política de seguridad nacional. Como resultado de la misma, se encarceló (y en ocasiones también torturó o asesinó)[cita requerida] a varios líderes y miembros de estos grupos, pero en su mayoría siguieron activos. En 1980, el M19 realizó la toma de la embajada de la República Dominicana, como una muestra de su capacidad de acción. Se logró negociar pacíficamente el fin de la toma, partiendo los participantes del M-19 hacia un exilio en Cuba.
El gobierno de Belisario Betancur (1982–1986) buscó un acercamiento y una tregua con los grupos armados insurgentes. El fracaso de estas negociaciones por las diferencias políticas entre los distintos sectores del gobierno, las fuerzas militares y los grupos políticos condujo a una ruptura y a la posterior toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M19, que terminó con la muerte de varios de los civiles retenidos, como consecuencia del operativo ofensivo del ejército y de la resistencia armada de los ocupantes guerrilleros.
El gobierno de Virgilio Barco (1986–1990) promovió una política de "pulso firme y mano tendida", la cual encontró eco en el M19 que inició un proceso de desmovilización que terminó en 1990.
El fortalecimiento de los grupos de narcotraficantes y su creciente conflicto con los insurgentes, quienes extorsionaban y secuestraban a varios miembros de los carteles o sus familias, llevó a la acelerada conformación de grupos paramilitares ilegales en la década de 1980, de la mano de los intereses de hacendados, políticos y algunos sectores militares. El primer grupo constituido por el cartel de Medellín, tras el secuestro de Marta Nieves Ochoa, fue el MAS en 1981, mientras en Puerto Boyacá aparecía al año siguiente la ACDEGAM (Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio) fachada legal de los paramilitares en esa región y dirigida por Pablo Emilio Guarín Vera, y ya con una misión claramente anti-subversiva. En poco los intereses del narcotrafico y las autodefensas confluyeron hacia la expulsion de la guerrilla de las áreas en que los capos de la droga se habían convertido en los nuevos hacendados y propietarios de tierras. El principal adalid de esta alianza, Gonzalo Rodríguez Gacha patrocino la expansión de los grupos de autodefensa por el Magdalena Medio y los Llanos orientales, mientras otras organizaciones se conformaban en Antioquia, entre ellas el Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño guiada por los hermanos Castaño. Para finales de la década de los ochenta el gobierno reconocia la existancia de cientos de grupos paramilitares en todo el país, envueltos en una brutal guerra de exterminio contra las guerrillas, del que la principal víctima fue la UP. Además entre 1988-1989 se sucedieron violentas masacres de campesinos bananeros en la región del Uraba, dejando un saldo de decenas de muertos.
[editar]La Unión Patriótica (UP)
Las FARC, si bien participaron de la tregua y las negociaciones de Belisario Betancur, han venido endureciendo su posición a medida que pasan los años y se prolonga el conflicto. Se argumenta que en gran parte esto sería una consecuencia del reprochable asesinato de cerca de 5.000 líderes y miembros de la Unión Patriótica, un grupo político creado inicialmente por las FARC durante el gobierno de Betancur, como alternativa a la lucha armada.
Los Noventa
Véanse también: Guerra contra las drogas, Guerra contra el terrorismo y Plan Colombia
Más adelante y durante el gobierno de César Gaviria (1990–1994), el EPL, el PRT y la guerrilla indígena del Quintin Lame se desmovilizaron y participaron en la Asamblea Constituyente que promulgó la Constitución de 1991. No obstante, la entrega de 3000 insurgentes, las Farc y el ELN continuaron en armas y el conflicto se recrudeció. Más bien el Ejército dio el golpe de gracia a cualquier intento de negociacion o desmovilizacion de las Farc en el marco de la nueva constituyente, cuando el 9 de diciembre de 1990 lanzo la Operación Colombia sobre Casa Verde, campamento madre del secretariado de las Farc en Uribe, Meta. Pese a los duros enfrentamientos que causaron decenas de muertos entre guerrilleros y soldados, y que terminaron con la destrucion y toma de las instalaciones insurgentes, ningún miembro del Estado mayor de la guerrilla fue capturado o muerto. Más bien desencadenó una fuerte respuesta de los insurgentes, que en la primera mitad de 1991 lanzaron una cruenta ofensiva, en el curso de la cual infligieron duros golpes al Ejército como el ocurrido en Mesetas, Meta donde asaltaron la base militar de Girasoles y capturaron a 17 uniformados. En este marco arreciaron todos los ataques contra la fuerza pública, entre ellas las acciones contra instalaciones militares, los hostigamientos, los sabotajes a infraestructura, las emboscadas a patrullas y los golpes urbanos. De 169 hechos de este tipo en 1990 se pasó a 425 en 1991. Es decir, que hubo un incremento del 151 por ciento. Al finalizar el año, 416 uniformados habían sido asesinados y otros 276 habían sido secuestrados. Pero la Fuerza Publica también respondio con dureza y durante el curso del año lanzo una serie de 9 ofensivas masivas aéreo-terrestres en todo el país, matando a 639 insurgentes y sometiendo a la justicia a más de 400.
Nuevos intentos de negociacion se dieron con los Dialogos de Caracas y Tlaxcala entre 1991-1992, pero su rompimiento alejo cualquier intento de negociacion y abrió definitivamente por ambos lados la idea de una confrontacion total.
Paramilitares de las ACCU hicieron parte de las AUC.
[editar]La gran ofensiva de las Farc y el Gobierno Samper
Con la elección de Ernesto Samper como presidente para el periodo 1994–1998, y tras algunos sondeos y propuestas iniciales para dialogar con las guerrillas, el subsiguiente estallido del narco-escándalo, le resto credibilidad a cualquier proyecto inspirado por el Ejecutivo y minó todas sus iniciativas. Tan pronto como se conoció el resultado de la segunda vuelta, Samper había sido acusado por Pastrana de haber recibido del cártel de Cali 3,7 millones de dólares para financiar su campaña. Tras un período de calma, las acusaciones resurgieron con fuerza en 1995 a instancias del fiscal general Alfonso Valdivielso Sarmiento, quien era miembro del PL. El conocido como narcoescándalo llegó al Congreso, que el 8 de agosto de aquel año inició una investigación contra el presidente. Dio comienzo entonces el llamado Proceso 8.000.
El 14 de diciembre de 1995 la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes exoneró a Samper y archivó el caso. Sin embargo, las declaraciones incriminatorias del cesado ministro de Defensa, Fernando Botero Zea (quien se encontraba encarcelado en espera de juicio) y del tesorero de la campaña presidencial, Santiago Medina, en el sentido de que al menos 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico habrían afluido a la campaña de 1994 con el conocimiento del candidato, desembocaron en la reapertura del caso el 20 de febrero de 1996. Finalmente, el 12 de junio de ese año, la Cámara, por 111 votos contra 43, absolvió por falta de pruebas a Samper de los cargos de enriquecimiento ilícito, falsedad, fraude electoral y encubrimiento.
La controversia judicial y política así generada, por la entrada de dineros calientes a la campaña del presidente electo, se extendió prácticamente durante todo el mandato Samper y generó una ola de oposición sin precedentes contra el Gobierno, que lo obligó cada vez más a limitar su actuación a defenderse y mantenerse en el poder que en llevar a cabo una política coherente. El mandatario defendió su inocencia con vigor en todo momento. Declaró sentirse "víctima de un atentado moral" y presentó las últimas detenciones de jefes del cártel de Cali o la confiscación por ley de sus propiedades como pruebas del compromiso de su Administración con la lucha contra el crimen organizado. La acción de la administración se oriento entonces más en sobrevivir al narco-escándalo, que en implementar una decidida política de seguridad. Adicionalmente el curso de la economía no proporcionó a Samper mayores satisfacciones. La incertidumbre política y la violencia crónica, alimentada desde múltiples frentes, influyeron en gran manera en la situación, tal que 1997 repitió la moderada tasa de crecimiento registrada en el año anterior mientras que el desempleo se alzó hasta el 13% de la población activa, el mayor índice en diez años. El peso experimentó una notable devaluación frente al dólar y a todo ello se añadió el descenso de los ingresos por las exportaciones del café y el petróleo, en lo que mucho tuvo que ver la decisión de Estados Unidos de restringir tanto la entrada de productos colombianos como las líneas de crédito. Samper avanzó en las licitaciones de empresas y proyectos de infraestructuras públicos en los sectores eléctrico, bancario o minero, sumándose a los gobiernos de la región que han hallado en las privatizaciones una fórmula para mejorar la tesorería del Estado.
Las Farc aprovecharon así la coyuntura y el desconcierto del ejecutivo para fortalecerse al amparo de los mayores recursos obtenidos del tráfico de coca en el sur del país, terreno libre de competición tras la caída de los grandes carteles de la droga; y lanzaron una fuerte ofensiva en todo el país evidenciando su capacidad para adaptarse a la guerra de posiciones. El plan de expansión de las Farc afinado en la Octava conferencia del secretariado en 1993, se concreto con el avance sobre la cordillera oriental para cercar Bogotá y así disipar las tropás enemigas, mientras el grueso de sus columnas consolidaba el control de las selvas del sur destruyendo y golpeando a las fuerzas gubernamentales allí apostadas. Tras la renuncia del Ministro de Defensa Fernando Botero Zea a mediados de 1995, luego de dirigir una gestión aceptable, los sucesivos encargados de la cartera de seguridad no estuvieron a la altura de las necesidades y todas las medidas en materia de orden público que el gobierno implemento a partir de ese momento estuvieron viciadas por la improvisación y las concesiones excesivas a las opiniones de los militares, transformados ahora en el verdadero sostén del Estado cuya posición era cada vez más precaria (proceso en el que jugó un papel importante el General Harold Bedoya). No obstante la posición del estamento militar también se vio erosionada por las constantes polémicas que lo involucraron en el narco-escándalo (a causa de las opiniones particulares de los altos mandos sobre el proceso), y los golpes sufridos a manos de la subversión. Así 1995 terminó con un saldo negativo de 650 uniformados muertos y cerca de 1200 heridos, las cifras más elevadas hasta ese momento.
Pero las consecuencias corrosivas del proceso 8000 no se limitaron solo al ámbito nacional y muy pronto EE.UU se vio involucrado en una agria disputa con el gobierno colombiano, desertificándolo en la lucha contra el tráfico de narcóticos el 1 de marzo de 1996 y retirandole al presidente su visado personal de entrada a los EE.UU el 11 de julio siguiente. La administración Samper se decidió a demostrar entonces el esfuerzo de Colombia en la campaña anti-drogas, y lanzo en el segundo semestre de 1996 una amplia ofensiva contra los cultivos ilícitos en el sur del país, en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo, con la denominada Operación Conquista. La respuesta al duro golpe dado por el Ejército a los sembradíos de coca, vino de los más de 80.000 raspachines cocaleros que salieron a protestar en masivas manifestaciones movilizadas por las Farc, dejando entrever con ello la simbiosis que se había gestado entre los fenómenos de la subversión y el narcotráfico. Precisamente y en parte como represalia a la Operación Conquista ese mismo año comenzó la devastadora serie de ataques masivos sobre bases militares, las emboscadas y las tomas guerrilleras en el sur del país que marcaron el inicio de la mayor ofensiva de las Farc, ofensiva pronto extendida al resto de Colombia.
En el primero de estos golpes, el 15 de abril de 1996, miembros de las Farc emboscaron a una unidad de caballería mecanizada en Puerres, Nariño, matando a 31 hombres del Ejército. El 30 de agosto siguiente, 450 insurgentes del Bloque sur asaltaron la base militar de las Delicias en Putumayo, donde estaban destacados 110 uniformados pertenecientes al Batallón Juan Bautista Solarte al mando del Capitán Orlando Mazo, matando a 27 soldados y capturaron 60 más. Solo una semana después en La Carpa, Guaviare, el Bloque Oriental dio de baja a 24 miembros de la Brigada Móvil No 2. Estos últimos ataques se vieron acompañados por una importante serie de atentados y hostigamientos en Cundinamarca y Bogotá que dejaron otros 17 muertos entre las fuerzas del Gobierno. Por su parte el ELN debilitado ostensiblemente por el avance paramilitar en el Magdalena Medio y Antioquia, a lo que se sumo la expansión acelerada de sus copartidarios de las Farc que le privo de importantes recursos, se limito cada vez más a partir de 1995 a las acciones de saboteo sobre la infraestructura petrolera y a los hostigamientos, aunque también siguió perpetrando grandes ataques ocasionalmente.
Pese a las duras arremetidas del Ejército que le dio un golpe durísimo a la subversión al expulsar del Urabá, región altísimamente estratégica del Norte del país (en desarrollo de la polémica Operación Génesis en 1997), las Farc siguieron atacando con fuerza: en enero de ese año, asesinaron a 3 infantes de marina y secuestraron a 10 más en Jurado (Choco), y en febrero emboscaron y mataron a 16 soldados cuando desembarcaban de un helicóptero en San Juanito (Meta). La captura y retención de 70 militares en Las Delicias y Jurado por parte de las Farc, llevó al gobierno (a pesar de la oposición del estamento militar) a conceder un primer despeje en una zona desmilitarizada de 14.000 Kilómetros cuadrados en el municipio de Cartagena del Chaira (Caquetá), cediendo a las exigencias de las Farc. Allí fueron entregados todos soldados retenidos el 15 de junio de 1997, aprovechando la guerrilla la ocasión para hacer una demostración de su poderío militar a Colombia y el mundo. 14
Pese a este gesto de paz, contra una guerrilla cada vez más crecida en sus exigencias la violencia no hizo más sino arreciar: frente al desconcierto total de las Fuerzas Armadas, el desfonde de la Administración Samper ya totalmente desprestigiado e impotente para adelantar algún esfuerzo decisivo, y destituido el General Bedoya por criticar al Gobierno; el Ejército minado en su moral y mal equipado se hallo combatiendo en solitario con sus 120.000 hombres (amarrados en su mayor parte a la infraestructura nacional y con solo unos 30.000 hombres dispuestos para lucha contra-insurgente) contra los cerca de 20.000 guerrilleros en armas y los cerca de 15.000 milicianos. Con la Armada y la Fuerza Aérea cumpliendo el papel de meros espectadores (sufriendo empero ocasiónales ataques), la Policía con 100.000 efectivos monopolizaba la totalidad de los recursos proporcionados por los EE.UU para la lucha antinarcóticos, pero ello no cambiaba la correlación de fuerzas y en el ámbito local los agentes policiales se hallaban en proceso de repliegue frente al avance insurgente, con más de un centenar de municipios e innumerables corregimientos sin presencia estatal.
Los ataques de la subversion fueron sucesivamente más contundentes y aumentaron de escala. En julio de 1997, 20 soldados murieron al ser derribado un helicóptero en Arauca; solo cuatro días después en Arauquita cayeron otros 10 en una emboscada; en octubre, en un hecho sin precedentes 11 miembros del Gaula perecieron a manos de las autodefensas del Casanare en San Carlos de Guaroa; pocos días después 17 policías de contra-guerrilla, fueron liquidados por las Farc en San Juan de Arama también en el Meta. Ese mismo mes, el día 17 como respuesta el Ejército desencadeno una inmensa contraofensiva en los llanos del Yari un santuario de las Farc, con 3500 hombres (Operación Destructor) tratando de golpear al Secretariado, pero los resultados no pudieron ser más mediocres: 1 capturado. Finalmente y para rematar el año en diciembre de 1997, el Bloque Sur asalto el Cerro Patascoy matando a 10 uniformados y haciendo prisioneros a 18 más. Entre el 1 y 3 de ese mes marzo de 1998 una operación que buscaba interceptar a altos mandos de las Farc en el Bajo Caguan, sobre la Quebrada El Billar degeneró en una verdadera batalla campal que enfrentó a 600 guerrilleros del Bloque sur y oriental, y a 153 soldados del batallón de contraguerrillas No. 52 al mando del Mayor John Jairo Aguilar. El Ejército sufrió un sangriento descalabro: 64 muertos, 19 heridos, 43 secuestrados y 3 helicópteros impactados. En los combates también murieron 30 guerrilleros. Otras acciones se presentaron en todo el país durante los mismo días, víspera de las elecciones legislativas: una decena de alcaldes y funcionarios retenidos; retenes; bombazos en Neiva, Barranquilla y San Vicente del Caguan; 8 soldados y un civil del Ejército muertos en una emboscada del ELN en La Alejandra, cerca de El Zulia (Norte de Santander); y hostigamientos en Sucre, Casanare y Bolívar que dejaron otros 3 uniformados asesinados. Un mes después a mediados de abril en la vía al Llano violentos combates entre guerrilleros y fuerzas gubernamentales (en una operación que trataba de despejar la carretera constantemente bloqueda por las «Pescas milagrosas»), dejó una veintena de muertos. Tres semanas antes allí mismo miembros del frente No. 53 de las FARC, habían secuestrado al menos a 25 personas, entre ellas a cuatro estadounidenses y un italiano.
Sin embargo, la mayor ofensiva de la subversión no llegó hasta el 3 de agosto siguiente, como «despedida al Gobierno Samper», cuando miles de insurgentes atacaron en todo el país 62 objetivos del Gobierno con asaltos masivos de instalaciones militares, hostigamientos, sabotajes y carros bomba, dejando 81 uniformados muertos, 120 heridos y más de 150 secuestrados. En Miraflores, Guaviare escenario del más grave asalto, la base antinarcóticos de la policía y el cuartel del Batallón Joaquín París donde estaban destacados 190 hombres, fueron totalmente arrasados tras 26 horas de combate que se saldaron con 19 muertos, 30 heridos y 129 capturados entre las fuerzas gubernamentales, que además sufrieron otros duros ataques en Uribe (Meta) donde fue golpeado el Batallón No. 21 Vargas (29 soldados y 1 policía muertos, 30 heridos y 7 secuestrados), Pavarando (9 soldados muertos y 7 capturados) y San Carlos (Antioquia) (9 policías rendidos). La llegada a la presidencia de Pastrana estuvo acompañada por otro descalabro en Tamborales (Riosucio, Choco) el 14 de agosto de 1998 en el que murieron 42 militares y 21 más fueron hechos prisioneros en una nueva batalla campal entre 200 hombres contraguerrilla del Ejército y 1.000 guerrilleros. Las bajas entre estos últimos alcanzaron las 60. En septiembre serían el EPL Y el ELN quienes en el corregimiento de Las Mercedes en Norte de Santander, sometieran a todos los uniformados que ocupaban el cuartel de policía local, capturando 20 hombres. Dos meses después, el 18 de octubre el ELN cuyo líder máximo el «Cura Pérez» había muerto a principios de año, dinamito un oleoducto en Machuca (Antioquia) y provocó una verdadera masacre que le costo la vida a 80 civiles.
No obstante, las fuertes pérdidas de las Fuerzas Armadas (las bajas mortales de los efectivos del Gobierno se contaron en 797 en 1996, 670 en 1997 y 817 en 1998, las más elevadas del conflicto; sumando los 350 secuestrados y no menos de 3500 heridos), el Ejército se hallaba lejos del colapso y contaba con suficientes reservas para sostener indefinidamente la lucha; sostenía el control de amplias regiones del país, y seguía combatiendo con disciplina y orden pese al desasosiego del Gobierno nacional. El principal problema de la lucha contra la subversión derivaba sobre todo, en que una vez las guerrillas se implantaban en una región, empezaban a intimidar y a hostigar sistemáticamente a las autoridades locales, creando un vació de poder y una erosión significativa de la autoridad del Estado en las regiones, implantando progresivamente su "nuevo orden social".
Paralelamente a estos hechos el 26 de noviembre de 1997 la Cámara de Representantes aprobó, por 144 votos contra 15, una enmienda a la Constitución de 1991 que permitiría volver a poner en pie las extradiciones no retroactivas de narcotraficantes colombianos, decisión acogida por Estados Unidos con satisfacción moderada y que Samper presentó como otro ejemplo de su voluntad para vencer al narcotráfico (en realidad una medida adoptada para rebajar la presión del Gobierno norteamericano).
[editar]La ofensiva Paramilitar
A la vez que ganaba terreno la insurgencia, el Paramilitarismo se expandia por muchas áreas del país, la costa atlántica principalmente de la mano de los intereses de muchos hacendados, militares, políticos y empresarios. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), bajo el mando ahora de Carlos Castaño (tras la muerte de su hermano Fidel), se convierte en el grupo más activo y violento. La avanzada liderada por las ACCU se manifiesta, inicialmente, en el norte de Urabá. En 1995 se lleva a cabo la entrada al eje bananero y en 1996 la expansión al Atrato, Occidente y Oriente antioqueño y Nudo de Paramillo, junto con el inicio de acciones en Sucre, Magdalena y Cesar.
Hacia finales de 1996, el avance de las autodefensas se traduce, por una parte, en que las guerrillas, sobre todo el ELN, registran pérdidas territoriales muy significativas y, por otra, en que tienen que concentrar mayores esfuerzos para contener a las estructuras paramilitares. En medio de esta dura lucha, tanto los paramilitares como las guerrillas, convirtieron a la población civil en blanco de su acción, dando una clara demostración del alto nivel de degradación que comienza a experimentar el conflicto armado. Más de 800 civiles murieron en Uraba víctimas de la guerra de exterminio entre los dos bandos en 1995.
En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la práctica se trató de una federación de grupos regionales. Estos grupos atomizados se reunieron bajo la bandera de las AUC, con el propósito de presentarse como una organización con un mando unificado, un plan nacional, una coordinación multiregional de las acciones y una agenda con pretensiones programáticas, todo con miras a lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor político. A partir de este momento, las autodefensas se trazan la meta de contener la expansión de la guerrilla e incursionar en las zonas donde estos grupos tienen su principal fuente de financiamiento: el narcotráfico. Siguiendo este propósito, en la segunda mitad de 1997, las AUC incursionaron en los cuarteles generales de la subversion y pusieron de manifiesto su voluntad de realizar campañas de exterminio en todo el país. Prueba de ello fue la incursión en Mapiripan (Meta), en plena zona guerrillera y donde asesinaron a una decena de personas.
El despeje
El antecedente del despeje y la percepción de fortaleza que transmitieron las FARC llevó al próximo presidente: Andrés Pastrana(1998–2002) a ofrecer el territorio de cinco municipios como zona de negociación desmilitarizada. En vista de los fracasos de las políticas de paz anteriores que exigían una tregua antes de comenzar la negociación, Pastrana ofreció negociación "en medio del conflicto". En un proceso de negociación de más de tres años en el cual no hubo avances y sí continuó el conflicto, el secuestro de un senador por parte de las FARC llevó al gobierno a tomar la decisión de suspender las negociaciones. El proceso tuvo que enfrentar múltiples controversias, entre ellas las relativas al grado de voluntad del gobierno Pastrana para desmantelar a los grupos paramilitares y al uso militar que las FARC le dieron a la zona despejada.15
El fracaso del proceso y la percepción de que las FARC se habían engrandecido con una retaguardia en el Caguán desde la cual lanzaban sus ataques, realizaban actividades relacionadas con el narcotráfico y concentraban a los secuestrados, fue uno de los factores que contribuyó a la elección del candidato Álvaro Uribe Vélez en el 2002, considerado de "mano dura".
Las FARC acusan a Uribe, entre otros aspectos, de plantear una guerra sin cuartel y de haber apoyado grupos paramilitares, por lo cual argumentan que se niegan a negociar con el presente gobierno algo distinto a una nueva zona de despeje en el departamento de Valle del Cauca y el ya mencionado "intercambio humanitario" o intercambio de prisioneros: un canje de los guerrilleros de las FARC en prisión por un grupo de políticos y militares cautivos por las FARC.
El 10 de enero del 2008 Venezuela llevó a cabo la "Operación Emmanuel", con la autorización de Colombia y el apoyo de la Cruz Roja, la cual consistió en concretar la liberación de dos de los secuestrados que había sido previamente anunciada por las FARC. Fueron liberadas Clara Rojas y Consuelo de Perdomo. Emmanuel, hijo de Clara Rojas nacido en cautiverio, ya no se encontraba en manos de los guerrilleros sino en las del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pudiendo reunirse con su madre biológica después de casi dos años de separación.
El 1 de marzo a las 12:25, alias Raúl Reyes, vocero internacional de las FARC, murió a causa de un bombardeo realizado por la Fuerza Aérea de Colombia en la Operación Fénix, en territorio ecuatoriano, muy cerca de la frontera, constituyendo el golpe más duro a las FARC. En el operativo, murieron varios guerrilleros más. Dicho operativo desencadenó una controversia internacional entre Colombia y Ecuador, principalmente, al igual que entre Colombia y Venezuela.
"Uribe nos quiso acusar de contubernio y de albergar lo que llama terroristas. Es un insulto. El país que más los alberga es Colombia, narcotraficantes, paramilitares y guerrilla; las FARC tienen en Colombia 500 campos. Quién alberga a quién?"16
Rafael Correa, Presidente de Ecuador
Extradición de Salvatore Mancuso.
El 13 de mayo de 2008, 14 jefes de las autodefensas (Entre ellos "Jorge 40" y Salvatore Mancuso) fueron extraditados a Estados Unidos. El argumento que dio el gobierno para dar vía libre a la extradición fue que ellos seguían delinquiendo desde la cárcel, incumpliendo los compromisos adquiridos en la ley de justicia y paz.
El 2 de julio de 2008, Íngrid Betancourt fue rescatada por el ejército colombiano en una zona selvática del departamento del Guaviare de Colombia en una operación de inteligencia militar denominada "Operación Jaque", junto a tres ciudadanos estadounidenses y siete miembros del Ejército de Colombia y cuatro miembros de la Policía Nacional de Colombia. Anexo:Facciones del Conflicto armado en Colombia
Causas del conflicto armado colombiano
Las causas para que se desarrollara el conflicto armado colombiano se centran en la pobreza, la falta de educación, el abandono estatal, las deficiencias socio-económicas en los núcleos familiares, y los valores de la sociedad. Se cita, además, la activa participación de menores en el conflicto.
La Comisión de Estudios sobre la violencia, creada por el gobierno de Belisario Betancourt en 1987, a cargo del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia, realizó un estudio sobre las causas del conflicto. El estudio indicaba que la violencia política, tomada como una herramienta para lograr el acceso al control del Estado, no afecta los indicadores de violencia de una forma significativa, pues sólo constituía un 7,5 por ciento de los homicidios en 1985. Lo que realmente afecta considerablemente los indicadores son hechos como las riñas, las venganzas personales, la violencia intrafamiliar y el sicariato, principalmente.17
Otra causa radica en la concentración o monopolización del campo por terratenientes y el desplazamiento de campesinos hacia los centros urbanos, que en ocasiones generaba resistencia. El llamado gamonalismo, heredado de la colonizadores españoles a las élites criollas que luego se tomaron el poder político y económico del estado, y que luego evolucionó al "Terrorismo de Estado".
Con el boom del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa en las décadas de 1970 y 1980, los campesinos se dedicaron a la plantación de cultivos ilícitos financiados inicialmente por narcotraficantes. El narcotráfico, fuente de dinero fácil, generó corrupción, constituyendo redes que comprometieron a todos los actores presentes en el conflicto armado colombiano, mientras que Estados Unidos declaraba laGuerra contra las drogas. Muchos de esos movimientos campesinos se consolidaron en movimientos de campesinos cocaleros, que sentaron las bases de las guerrillas como las FARC y con notoria similitud a lo ocurrido en Perú y Bolivia.18 El narcotráfico degeneró los ideales iniciales y creó una nueva economía que se mantiene como el principal combustible del conflicto.
Efectos del conflicto armado colombiano
El conflicto armado colombiano ha generado miles de muertos, lisiados, secuestrados, una de las peores crisis de desplazamiento forzado en el mundo y desaparecidos, lo que ha conllevado a que Colombia sea clasificado como uno de los países más violentos del mundo y uno de los principales exportadores de drogas ilegales.19 20
La década de 1970 a 1980 se caracterizó por una desmedida represión por parte del Estado (Ejército, policía y autoridades civiles) contra los movimientos políticos, obreros, campesinos y estudiantiles. Además, algunos particulares tomaron con su propia mano la aplicación de medidas represivas contra los mencionados sectores. Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) entre el 1 de enero de 1970 y el primer trimestre de 1981, ocurrieron numerosos asesinatos, torturas, desapariciones y otras violaciones de los Derechos Humanos. "Desde 1970 hasta marzo de 1981 se presentaron 1.053 asesinatos y 7.571 casos de torturas provocados principalmente por las Fuerzas Armadas."21
[editar]Muertes
Según la ONG Amnistía Internacional, entre 2006 y 2008, los casos de las personas y comunidades que han sido golpeadas con mayor dureza por el conflicto, son miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que han sido víctimas de homicidio o de desplazamiento forzado. En 2007 hubo alrededor de 1.400 homicidios de civiles, superior a los 1.300 que se dieron en 2006. En los casos en los que se logró identificar a los autores, las fuerzas estatales fueron responsables de al menos 330, los grupos paramilitares de unos 300 y los grupos guerrilleros de alrededor de 260.22
[editar]Género y violencia
El conflicto armado es también una cuestión de género, se encuentra que el 53% de la población desplazadas son niñas, y de ellas por lo menos el 17% se movilizaron a consecuencia de acoso, agresiones y violencia sexual, así, el riesgo vital y la vulnerabilidad son factores directamente proporcionales al conflicto armado, en consecuencia, la guerra disocia la unidad familiar, y altera sus elementos de cohesión grupal. Usualmente los menores canalizan su estado emocional a través de la lúdica-agresiva o en actitudes conflictivas, y se recarga en la mujer todo el peso de la reconstitución familiar, lo que dificulta su proceso adaptativo (Andrade, J. 2010), igualmente, los crímenes de género, los reclutamientos forzados, las retaliaciones, masacres, falsos positivos y toda la especificidad alienante en el conflicto, han puesto a Colombia en un lugar donde se presenta una continuidad en “las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas colombianas” (ACNUR, 2009, p.7). El desplazamiento afecta todo sentido de lo consensual y el erotismo en la pareja, como consecuencia de que el conflicto contamina todas las áreas de relación pública y privada, pasando de un carácter ideológico reformista a una praxis instrumentalista de corte maquiavélico, así, los aspectos motivacionales que antes movilizaban la protesta y el posicionamiento de los grupos armados, ahora promueven una compleja degradación social, donde "las atrocidades reemplazan al discurso" (Pecaut, D, 2001. “Aunque los hombres son más frecuentemente víctimas de ejecuciones sumarias y matanzas, la violencia contra la mujer, en particular la violencia sexual perpetrada por grupos armados, se ha hecho habitual en medio de un conflicto que degenera paulatinamente y de la falta de observancia del derecho internacional humanitario”. (LIMPAL, IEC 2002, p.4. La situación de violación a los DD HH en Colombia es compleja, pues “en el año 2007 por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, de las cuales 1.314 eran mujeres, niñas y adolescentes” (Mesa de trabajo Mujer y desplazamiento forzado. Bogotá, 2007, p.2) y al igual que en el 2007, en el periodo siguiente “las mujeres niñas y adolescentes constituyen la mayoría del total de la población desplazada 52%, y de ellas por lo menos el 17% […] admitieron situaciones de desplazamiento forzado como consecuencia de agresiones y violencia sexual” (CODHES, 2008, p. 5), por lo que el acoso, la intimidación y la violencia sexual, son factores directamente proporcionales a la decisión de desplazar el grupo familiar; lo anterior demuestra que la violación a los DD HH de las mujeres, niñas y adolescentes no disminuye, convirtiéndose en un fenómeno epidemiológico y terrorista de características específicas, que sumado a otros actos de lesa humanidad, como masacres y falsos positivos, complejiza las relaciones al interior de las familias, entre la comunidad y con el gobierno, “se pudo constatar que [en cuanto ejecuciones extrajudiciales] generalmente se trata de población campesina,líderes comunitarios, indígenas, trabajadores, y personas socialmente marginadas, previamente detenidas de manera arbitraria, señaladas por informantes que buscan obtener recompensas o beneficios judiciales, y asesinadas posteriormente (…) para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate”. (Informe preliminar de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad, 2007)
Datos sobre violaciones a los DD HH de las mujeres23 :
Mujeres y niñas desplazadas AS 2009 53,0% Madres cabeza de hogar AS 2009 49,0% Mujeres víctimas de violencia sexual CODHES 2008 17,0% SecueStros de mujeres 2002-2007 Fondelibertad 2008 23,0% Mujeres asesinadas x fuera de combate 2007 MTMDF 10,0% Mujeres torturadas 2002-2007 Fondelibertad 2008 9,0% Adolescentes embarazadas ACNUR 2006 20,5% Aumento de explotación sexual USAID 2008 69,0% Violada por su esposo Profamilia 2005 13,2% Violada por otro diferente al conyugue 8,2% Violada por un desconocido 27,2% Violada por su exesposo 14,7% Violada por amigo 16,7% Violada por hermano 5,9% Otro pariente 10,8% Violaciones x agentes estatales ACNUR 2009 18,1% violaciones agentes estatales x Tolerancia y/o apoyo a grupos armados ACNUR 2009 51,9% Violaciones Grupos guerrilleros ACNUR 2009 29,9%
[editar]Secuestro y extorsión
[editar]Lisiados y discapacitados
Se calcula que en Colombia hay sembradas unas 100 mil minas antipersonal, donde las principales víctimas son los civiles que han contribuido a aumentar las cifras de muertes o lisiados.24
[editar]Reclutamiento forzado
De acuerdo a reportes del Comité para los Refugiados de Naciones Unidas, en el 2008 se presentararon hechos de reclutamiento forzado de menores de edad por partes de las fuerzas del estado para recopilar información de inteligencia de los grupos armados ilegales. Según el mismo organismo, las guerrillas de las FARC y el ELN, además de grupos paramilitares no desmovilizados, practicaron el reclutamiento forzado de niños y el cual han extendido a regiones fronterizas con Venezuela y Ecuador.25
[editar]Desplazamiento forzado
En el 2008, la organización no gubernamental, Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes), reportó que 270.000 personas en Colombia tuvieron que desplazarse en los primeros seis meses de 2008, un aumento del 41% frente a los primeros seis meses de 2007. La agencia presidencial Acción Social difere de la cifra total de desplazados y afirma que el número oscila entre 2,6 millones de personas, mientras que el Codhes dice que hay unos 4 millones de desplazados en Colombia.26
Según el Codhes los desplazamientos forzados se están produciendo por culpa de los grupos paramilitares, guerrilleros y del Ejército oficial; y por prácticas como el reclutamiento masivo, por lo que familias enteras huyen. El gobierno, a través de Acción Social alega que el desplazamiento se debía a "procesos de reacomodación de hogares", ya que "muchas familias que estaban registradas como desplazadas, se dividieron y volvieron a inscribirse con otros miembros".26
[editar]Narcotráfico
Véase también: Narcotráfico en Colombia
[editar]Medio ambiente
La fumigación de cultivos ilícitos con glifosato ha tenido un impacto ambiental negativo en las selvas colombianas, sumado a la deforestación causada por los grupos ilegales.
El gobierno y el sector industrial de Colombia han abogado e implementado monocultivos de plantas que generan daño a la fertilidad de los suelos, como el caso de la palma africana para la generación de biocombustibles. Las implicaciones ambientales de algunos monocultivos causan el deterioro acelerado de los suelos, el uso intensivo de agroquímicos, que implica daños al medio ambiente, especialmente en regiones selváticas, y la creación de carreteras. Los cultivos de palma africana en regiones selváticas del Pacífico colombiano, uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. El gobierno busca abrir paso al desarrollo capitalista y que además disminuye las selvas que dan ventaja táctica a las guerrillas y demás grupos ilegales.27
Los grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, adoptaron políticas de destrucción de la infraestructura económica que sirve al gobierno y a los intereses de multinacionales capitalistas. Desde 1984, la destrucción de oleoductos petroleros es la táctica que más han utilizado las guerrillas y han afectado el medio ambiente. Dichos derrames de petróleo han causado la contaminación de suelos, fauna y flora, e importantes cuencas hidrográficas.28
Los grupos armados ilegales envueltos en el negocio del narcotráfico como las FARC, ELN y AUC han promovido su expansión, con la generación de demanda, lo que genera mayor destrucción de selva o bosque virgen para dar paso al cultivo ilícito.28
[editar]Respuesta popular
A lo largo del conflicto armado colombiano se han producido protestas populares contra los hechos violentos causados por los diferentes actores del conflicto armado, y en otros en apoyo a alguno de los actores. Los más importantes han sido el Movimiento de la "Séptima papeleta" que en parte se le atribuyó el impulso para la creación de la Constitución de Colombia de 1991, el del Mandato por la Paz de1997.29 A principios del siglo XXI se llevaron a cabo Homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado,Un millón de voces contra las FARC y el Gran Concierto por la Paz del 20 de julio de 2008.30
[editar]Imagen internacional de Colombia
En países que se presentan fenómenos de mafias y narcotraficantes se le empezó a denominar "Colombianización", donde hacen convergencia el narcotráfico, la violencia y la corrupción. El término ha sido utilizado por la prensa de países como España31 , Guatemala32México,33 Venezuela,34 Nicaragua y Ecuador.35 36 A Colombia se le ha asociado incluso con Afganistán por la asociación entre mafias terroristas y narcotráfico.37
 o en el espacio
o en el espacio  .
.